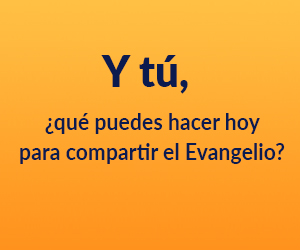En la turbulenta España del siglo XIX, en la que reyes y repúblicas se alternaron con levantamientos y revoluciones, una mujer salió del molde definido del ángel del hogar para ser parte activa del debate político y social. El salón de Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina, se convertiría en centro neurálgico de los defensores de una España liberal.
Convertida contra su voluntad en aya de la reina Isabel II, terminaría sus días defendiendo un mundo más justo, de la mano de otras mujeres brillantes, como Concepción Arenal.
Juana María de la Vega nació poco después de que su hermana, de apenas tres años de edad, dejara este mundo, como tantos niños que durante siglos sucumbían a la muerte de manera prematura.
Su padre era un flamante comerciante y hombre de negocios llamado Juan Antonio de Vega que había hecho fortuna en Cuba. Enamorado de Josefa Martínez Losada, dejó sus negocios en Ultramar y se instaló con ella en La Coruña para formar una familia.
El 7 de marzo de 1805, cuando aún lloraban la muerte de su primera hija, llegaba al mundo Juana, a quien colmarían de amor y de una educación excepcional para una niña de su tiempo.
No solo su madre, mujer culta e inteligente, también tutores meticulosamente elegidos, fueron los encargados de modelar a aquella joven que con dieciséis años se casó con el capitán general de Galicia, Francisco Espoz y Mina, veinticuatro años mayor que ella. La diferencia de edad no fue impedimento para que entre ambos se forjara una sólida unión, a pesar de los constantes problemas políticos que la España decimonónica provocó en la pareja.
En 1822, un año después de su boda, el general fue trasladado a Cataluña, separándose de manera obligada de su mujer, con la que se reencontró en su exilio inglés, provocado por la llegada al trono de Fernando VII. En Inglaterra vivieron hasta 1833, fecha de la muerte del rey absolutista, cuando regresaron a España.
Tres años después, y tras de un largo periodo de tiempo cuidando de él, Juana vio morir a su marido. Viuda con treinta años, el nuevo gobierno le otorgó a Juana el título de condesa de Espoz y Mina. Desde entonces, y hasta su muerte, vistió de luto riguroso y pidió autorización al Papa Gregorio XVI para convertir una estancia de su casa en un oratorio en el que depositó los restos mortales de su marido.
La nueva condesa se instaló en La Coruña, donde su casa se convirtió en salón literario y punto de encuentro de la sociedad liberal gallega. Allí parecía haber encontrado la paz. Una paz que tuvo que ser apartada cuando fue requerida por el nuevo regente, el general Espartero, quien se había hecho cargo de la reina niña Isabel II, tras el exilio forzado de María Cristina de Borbón. Espartero pidió a la condesa que asumiera el cargo de aya de Isabel y su hermana Luisa Fernanda.
Esta propuesta no fue de su agrado, pues como confesó en sus memorias, según ella, «carecía del talento, instrucción y experiencia necesarios para desempeñar dignamente un encargo de tan gran responsabilidad y confianza».
A pesar de ello, terminó aceptando y puso al servicio de la corona sus conocimientos recibidos gracias a la educación ilustrada que había tenido en la infancia. «Me decidí, pues, a aceptar el destino de Aya de S. M. y A. y a desempeñarlo de la mejor manera que yo alcanzase, procurando que mi celo y mi lealtad supliesen hasta donde fuese posible las cualidades que me faltaban».
La condesa no fue recibida con los brazos abiertos por el personal de palacio, sobre todo por las damas de la corte, que veían con muy malos ojos que una mujer que no fuera Grande de España hubiera recibido semejante responsabilidad.
Responsabilidad que cumplió con gran devoción a las niñas, demostrando su lealtad en los años que permaneció en palacio, pero sobre todo durante el asalto a palacio en el que personas afines a la reina María Cristina, intentaron raptar a sus dos hijas.
Gracias a las memorias que escribió la condesa, conocemos los hechos de primera mano: «A las diez y media de la noche pudimos persuadir a S.M. y A. a que se acostasen, y a fin de no dividir la atención de las personas que estábamos en su compañía, se colocó en la alcoba de S. M. una cama provisional para S. A. A la media llora de hallarse acostadas, aunque vestidas, y continuando el fuego en diferentes puntos, dio una bala en la ventana de la alcoba de S.M. y frente a la cama que ocupaba S. A., rompiendo el cristal y quedando enclavada en la contraventana. Este suceso nos hizo pensar en el riesgo inminente que corría la vida de las Princesas si permanecían por más tiempo en aquel cuarto, y no teniendo otro sitio a donde conducirlas, y habiendo conocido la imposibilidad de abrir un tabique por la absoluta falta de instrumentos, se eligió un trascuarto o pasadizo, cuyo sitio por su posición y el espesor de las paredes proporcionaba bastante seguridad para las dos Señoras, y allí se colocaron en dos colchones; teniendo la indecible satisfacción de ver que lográbamos el objeto de nuestro vehemente anhelo, que era el que se tranquilizarse para que su salud no padeciese en un momento en que no había auxilio alguno para socorrerlas, pues que llegaron a oír con bastante serenidad el fuego, y al fin entre una y dos de la mañana se durmieron profundamente.»
Juana salió de palacio en 1843 convertida en Grande de España, título otorgado por todos los servicios prestados a la Corona. Pero para ella, los títulos eran secundarios en su vida. Quería regresar a su Galicia natal y volcarse en labores de beneficencia y asistencia social que realizaría hasta su muerte. En 1838 ya había creado la Asociación de Señoras de La Coruña.
Junto a Concepción Arenal, quien sería una de sus más fieles amigas, impulsó proyectos de mejora de la vida de las mujeres y los presos. Fundó y financió una escuela para niños pobres que puso en manos de las Hijas de la Caridad; creó también una escuela para alfabetizar a personas adultas.
Durante años, trabajó para los más necesitados, visitó prisiones, orfanatos y manicomios, volcándose en los más desfavorecidos, siguiendo unas creencias que nunca olvidó y que plasmó en su testamento: «Creyendo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios que cree y confiesa Nuestra Santa Madre Iglesia, C.A.R., en cuya fe y creencia he vivido siempre, y me propongo vivir y morir como Católica Cristiana».
La condesa de Espoz y Mina falleció el 22 de junio de 1872 en su hogar de La Coruña.