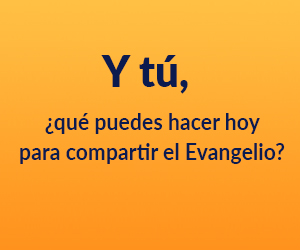Uno de los legados más perdurables de san Juan Pablo II es su firme apoyo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
Pasó todo su papado abogando por los no nacidos, compilando sus creencias en una de sus cartas encíclicas más poderosas, Evangelium Vitae.
Una declaración sorprendente en este documento conecta el rechazo de los no nacidos, en última instancia, con el rechazo de Jesucristo.
Comienza esta declaración refiriéndose a Apocalipsis 12 y cómo se puede interpretar en un sentido más amplio, refiriéndose a cada niño humano.
María ayuda así a la Iglesia a tomar conciencia de que la vida está siempre en el centro de una gran lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas.
El Dragón quiere devorar al niño recién nacido (cf. Ap 12, 4), figura de Cristo, al que María engendra en la « plenitud de los tiempos » (Gal 4, 4) y que la Iglesia debe presentar continuamente a los hombres de las diversas épocas de la historia.
Pero en cierto modo es también figura de cada hombre, de cada niño, especialmente de cada criatura débil y amenazada, porque —como recuerda el Concilio— « el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre »
«A mí me recibe»
Esto lleva a san Juan Pablo II a establecer la conexión con el aborto específicamente, pero también con cualquier crimen contra la vida humana en general.
Es precisamente en la “carne” de cada persona que Cristo continúa revelándose y entrando en comunión con nosotros, de modo que el rechazo de la vida humana, en cualquier forma que adopte, es realmente un rechazo de Cristo.
Esta es la verdad fascinante pero también exigente que Cristo nos revela y que su Iglesia continúa proclamando incansablemente: “El que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe” (Mt 18, 5); “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mt 25,40).
San Juan Pablo II quiso dejar claro que toda ofensa contra los humanos, especialmente los más vulnerables de la sociedad, es en verdad una ofensa contra Jesucristo.
Es una enseñanza difícil, pero como señala san Juan Pablo II, tiene sus raíces en el Evangelio.
Una persona puede no creer deliberadamente que está rechazando a Jesús, pero ese es el caso cada vez que pecamos.
Cada pecado que cometemos es una forma en que rechazamos a Dios y su plan para nosotros, ya sea que el pecado sea pequeño o grande.
Clamemos a Dios y pidamos perdón por cualquier momento en que lo hayamos rechazado. Y hagamos todo lo que podamos para apoyar a los más vulnerables de la sociedad, desde la concepción hasta la muerte natural.